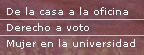| Uno
de los hitos más importantes de la mujer chilena en el siglo
pasado fue alcanzar la igualdad con el hombre en materias civiles, adquiriendo
los derechos de ciudadana.
El movimiento femenino conocido como “sufragismo”, tuvo
su origen en el siglo XIX, pero en varias naciones, incluida Chile,
alcanzó su objetivo recién en el pasado.
La ola se levantó en 1866, en Europa, donde las mujeres reclamaron
el derecho a voto por primera vez. Sin embargo, fue Nueva Zelanda el
primer país en establecer el sufragio femenino en 1893, seguido
en 1901 por su vecina Australia.
En Inglaterra, el movimiento derivó en la creación, en
1903, de una organización conocida como “las sufragistas”
que lucharon contra el sistema sin fijarse en violencia, ridículo
o cárcel. Bajo el mando de Emmeline Pankhurst irrumpió
Women’s Social and Political Union.
Las autoridades inglesas fueron puestas en aprietos en muchas ocasiones
por este grupo de mujeres; sin embargo, la Primera Guerra calmó
momentáneamente las cosas. Sólo después del término
del conflicto bélico, las británicas consiguieron el voto
(1918). Emuladas dos años más tarde, por las norteamericanas.
En Chile las demandas se comenzaron a escuchar con fuerza en 1906. Una
nota aparecida en El Mercurio de esa fecha advierte sobre los riesgos
del movimiento. Textualmente señala:
“Es cosa no ignorada que en varios países europeos gana
terreno cada día el ideal sustentado por algunas bravas propagandistas
del sufragio femenino en las elecciones políticas”.
…Imaginemos lo que sucedería en Chile toda vez que la mujer
tuviera voto en las elecciones… ¡Qué desastre, señores
míos! ¡Qué desastre aquél que experimentarían
nuestros hogares! ¡Adiós a la santa paz de la familia y
adiós a toda nuestra tranquilidad!
Pero no, nuestras mujeres son discretas, tanto, que aun cuando vean
la justicia de lo solicitado por las señoras europeas, no las
acompañarán en ese terreno. Tened por seguro que la apacibilidad
de nuestros hogares no ha de interrumpirse tan pronto”.
La inquietud política de las chilenas, no obstante, se había
expresado antes. En 1875, -lo que se convirtió en un hecho histórico-
un grupo de señoras de San Felipe se presentó sin aviso
en las urnas intentado ejercer su derecho a voto. Ellas argumentaron
que no había ninguna ley que se los impidiera y que la Constitución
de 1833 garantizaba la igualdad de todos los ciudadanos chilenos.
Como consecuencia de ese desafiante acto, al año siguiente se
dictó una ley que prohibió votar a las mujeres.
El primer paso
La primera mitad del siglo XX fue fértil en el surgimiento de
movimientos y asociaciones que tenían como centro de su accionar
el reclamo de derechos políticos para las mujeres. Así
vieron la luz los centros femeninos de Belén de Sárraga
(1913) y la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (1944),
presidido por Amanda Labarca. Ella fundó, al alero de la federación,
el diario “Orientación” y el programa radial “Gaceta
Femenina”.
En 1917, el diputado del Partido Conservador Luis Undurraga dio el primer
paso formal en pos de la demanda femenina y presentó en el Congreso
Nacional un proyecto de ley que consagraba el sufragio para ellas.
Años más tarde, en 1922, como una manera de formalizar
la lucha pro derechos políticos y civiles surgió el Partido
Cívico Femenino. Bajo el liderazgo de Ester La Rivera postuló
para la mujer, educación mixta, formación profesional,
independencia económica, protección del niño y
a la maternidad y obtención del voto municipal.
No obstante, la primera vez que se legisló sobre esta materia
fue en 1931, bajo la presidencia de Carlos Ibáñez del
Campo. Entonces se publicó el Decreto con Fuerza de Ley N°.320,
que otorgó el derecho a voto sólo en las elecciones municipales
a todas las mujeres que acreditaran ser propietarias de un bien raíz
y figuraran en el respectivo rol de Patentes Municipales.
Pese a que era un voto restrictivo y experimental, las mujeres presionaron
fuertemente para conservar el sufragio y eliminar las condiciones que
establecía la norma legal.
En 18 de enero de 1935, la Ley No.5357 estableció en su artículo
19 que las chilenas se podían inscribir en el Registro Municipal,
pero debían ser mayores de 21 años, saber leer y escribir
y además, tenían que residir en la comuna correspondiente.
La misma ley, en su artículo 56, las autorizaba a ser elegidas
Regidoras.
La primera elección municipal en la que las mujeres pudieron
ejercer su derecho a voto se realizó el 7 de abril de 1935 y
en ella salió favorecido el Partido Conservador. Sólo
un 9% de las mujeres alfabetizadas se inscribieron para esos comicios.
La lucha organizada
En 1935, bajo la dirección de una de las más fervientes
luchadoras por los derechos femeninos, la abogada Elena Caffarena, nació
el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), cuyo
norte fue batallar por la liberación social, económica
y jurídica de la mujer.
La organización estuvo integrada por mujeres progresistas e independientes.
En la convocatoria se llamó a féminas de todas las clases
sociales, sin distinción, que se constituyeron en comités
locales que funcionaban en cualquier departamento o barrio.
Su periódico “La Mujer Nueva” denunció las
discriminaciones que afectaban a la mujer, tanto en su rol en la familia,
como en lo laboral y salarial. Además, criticó a los partidos
políticos por la nula preocupación en torno a los temas
que a ellas les interesaban.
Elena Caffarena consideraba al voto como un instrumento para conseguir
las demás reivindicaciones que las motivaban.
El MEMCH apoyó la creación del Frente Popular. En 1941,
el Presidente Pedro Aguirre Cerda les comunicó su deseo de legislar
sobre el sufragio femenino. Elena Caffarena y Flor Heredia redactaron
un anteproyecto que entregaron al mandatario, pero enfermó y
murió a los pocos días. Al duelo siguió el desconcierto
y desánimo en las organizaciones femeninas que no pudieron concretar
su anhelo.
En 1942 se celebró el Día Internacional de la Mujer con
una reunión en la Universidad de Chile. Acudieron doscientas
organizaciones femeninas, las que acordaron crear la Federación
Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF), organismo que eligió
como primera presidenta a Amanda Labarca.
Dos años más tarde, la federación logró
tener un espacio en la “Gaceta Femenina” y editar la revista
Orientación, en la que expresaron su compromiso con la democracia
y la paz.
En 1945, el mismo año en que la poetisa Gabriela Mistral obtuvo
el Nobel de Literatura, la FECHIF presentó un proyecto de ley
para la obtención del sufragio amplio femenino. La iniciativa
fue aprobada en primera instancia y pasó a una comisión
de la Cámara de Diputados.
Tuvieron que pasar otros dos años para que el texto legal llegara
a la comisión de Hacienda y, sólo por gestiones de la
FECHIF, fue aprobado en la comisión de Constitución, Legislación
y Justicia de la Cámara de Diputados el 28 de noviembre de 1948.
El 8 de enero de 1949, el Presidente de la República, Gabriel
González Videla, en un gran acto en el Teatro Municipal, firmó
la ley que consagró el voto político para la mujer. Tras
una larga y esforzada lucha, las mujeres pudieron participar en una
elección parlamentaria, por primera vez, en 1951.
La mujer en la política activa
Con la obtención del voto, la mujer chilena no sólo consiguió
expresar su opinión, sino que dio el primer paso para llegar
al Parlamento. La abogada Inés Enríquez Frödden,
militante del Partido Radical, fue elegida diputada por Concepción,
Talcahuano, Tomé, Yumbel y Coronel, en los comicios complementarios
para el período 1951-1953.
En 1946 nació el Partido Femenino, liderado por María
de la Cruz. Su pensamiento ideológico fue enormemente influido
por el Peronismo y las figuras de Juan Domingo y Evita Perón.
Bajo el alero de Carlos Ibáñez del Campo y de su gran
arrastre, María de la Cruz se convirtió la primera senadora
de la República en 1953. No obstante, a los pocos meses de asumir
el cargo se le acusó de negocios irregulares y fue inhabilitada.
Desde entonces, el Congreso ha contado con casi medio centenar de parlamentarias,
pero un hecho contemporáneo que marcó un hito fue la designación
de la diputada PPD, Adriana Muñoz, como primera mujer presidenta
de la Cámara para el período 2002 -2003.
Hoy, 2004, el país tiene dos senadoras y catorce diputadas, mientras
que en el Poder Ejecutivo hay tres ministras de Estado que ocupan las
carteras de Relaciones Exteriores, Defensa y Servicio Nacional de la
Mujer (Sernam). En el Poder Judicial sólo dos mujeres integran
la Corte Suprema, 45 las cortes de Apelaciones y hay 324 juezas.
|