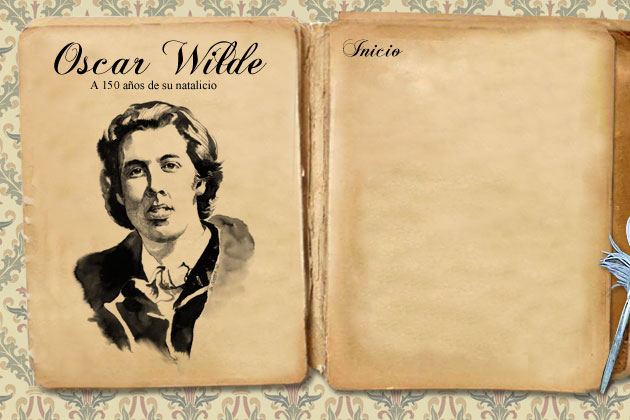|
QUIEN
CONOCE NO AMA
El
jardín es ahora vuestro, niños.
 La
belleza le sirve a Wilde para remediar el dolor. Así sucede en
‘‘El príncipe feliz’’, cuyo tieso protagonista
eleva su inmortalizada belleza adolescente sobre la triste y misérrima
ciudad. Era la Grecia de Sócrates y Platón —con
sus jóvenes tan cercanos a todo cuanto tuviera relación
con sus maestros— la que resplandecía en la naturaleza
de Wilde, un convencido de que había que trabajar porque los
niños amaran todo lo que es bello y bueno ‘‘y odien
todo lo malo y feo (pues lo uno y lo otro van siempre juntos)’’
(‘‘La República’’). Adonis, Antínoo
y Endimión son los héroes en estas jornadas. ‘‘Sé
que Jacinto, al que Apolo tan locamente amó, fuiste tú
en los días griegos’’, escribió Oscar a Lord
Alfred en enero de 1893. La
belleza le sirve a Wilde para remediar el dolor. Así sucede en
‘‘El príncipe feliz’’, cuyo tieso protagonista
eleva su inmortalizada belleza adolescente sobre la triste y misérrima
ciudad. Era la Grecia de Sócrates y Platón —con
sus jóvenes tan cercanos a todo cuanto tuviera relación
con sus maestros— la que resplandecía en la naturaleza
de Wilde, un convencido de que había que trabajar porque los
niños amaran todo lo que es bello y bueno ‘‘y odien
todo lo malo y feo (pues lo uno y lo otro van siempre juntos)’’
(‘‘La República’’). Adonis, Antínoo
y Endimión son los héroes en estas jornadas. ‘‘Sé
que Jacinto, al que Apolo tan locamente amó, fuiste tú
en los días griegos’’, escribió Oscar a Lord
Alfred en enero de 1893.
El adolescente conde de Tierra Nueva (‘‘El cumpleaños
de la infanta’’) y el protagonista de ‘‘El joven
rey’’ salen al encuentro.
‘‘La belleza es el símbolo de los símbolos.
Lo revela todo, porque no expresa nada’’. Algo de esto encarnó
también Bosie Douglas, cuyo interior indisciplinado y voluble
se fue develando después. Presumido, indolente, farrero y con
una hoy impresentable soberbia de clase, un verdadero lirio sin aroma,
Lord Alfred fue el depositario del amor de Wilde, quien de inmediato
comprendió que el amor es anterior al conocimiento. Como Shakespeare
anuncia en sus ‘‘Sonetos’’, no se puede amar
lo que se conoce; el amor es anterior. De otra manera, no se produce.
También el amor fue anterior para Constanze, quien nunca quiso
divorciarse de Wilde y que en su lápida pidió que quedara
escrito que ella fue su esposa.
Wilde no fue un contemplativo de la belleza: la observó, la poseyó
y la gozó. La belleza era para él ‘‘una forma
de genio superior al genio, pues no precisa explicación’’.
Todo este mundo espiritual y carnal a la vez se deshoja en una narración
que da cuenta de la historia y también del proceso creativo,
haciendo vínculos muchas veces estremecedores. Así es
como ‘‘El gigante egoísta’’ sirve bien
para mostrar la preocupación profunda y verdadera del Wilde-padre
con sus hijos como para acercar al público a su controvertido
mundo interior.
‘‘Hasta ahora era como una ciudad sitiada’’,
dice Wilde medio pasmado e incrédulo todavía, al entregarse
a uno de sus amantes.
El niño que no podía alcanzar las ramas del árbol
es Jesús, por supuesto, pero también un sublimado Bosie,
a merced de un padre rico, burro, bruto y burdo. Y el niño es,
por añadidura, el mismo Wilde, identificado de un lado con el
pequeño y también con el Gigante.
En
‘‘De Profundis’’, su feroz carta al finalmente
develado Douglas, Oscar Wilde asegura que dondequiera que surja un movimiento
romántico en el arte, de algún modo, bajo alguna forma,
estará Cristo o el alma de Cristo. ‘‘Cristo nos enseña,
por medio de una leve advertencia, que cada momento debe ser bello,
y el alma debe estar siempre dispuesta para la llegada de su Esposo,
siempre esperando el llamado de su Amante (...) Cuando todo está
dicho, el encanto de Cristo es precisamente este: ser como una obra
de arte. En realidad, no nos enseña nada, pero el simple hecho
de ser conducidos a su presencia nos convierte en algo distinto’’.
El relato de ‘‘El gigante egoísta’’ puede
alternarse con las circunstancias del estreno de ‘‘Salomé’’
y las vicisitudes que encarnó. Y otra vez la belleza aparece
sobre el altar: ‘‘Si me hubieras visto, me hubieras amado’’,
reclama Salomé en el paroxismo, arrebatada por el recuerdo de
las palabras de Jokanaan (Juan Bautista) y también por el cuerpo
que no pudo poseer.
Wilde vio y amó a Bosie. No sabemos con exactitud si lo mismo
ocurrió al revés.
Amor y destrucción aparecen, entonces, unidos indisolublemente.
En ‘‘Salomé’’, la protagonista murmura
que el misterio del amor es más grande que el misterio de la
muerte, una sentencia que tiene eco en la carta de la cárcel
de Reading, cuyo destinatario era Douglas: ‘‘Si voy a la
cárcel sin amor, ¿qué va a ser de mi alma?’’.
|
 La
belleza le sirve a Wilde para remediar el dolor. Así sucede en
‘‘El príncipe feliz’’, cuyo tieso protagonista
eleva su inmortalizada belleza adolescente sobre la triste y misérrima
ciudad. Era la Grecia de Sócrates y Platón —con
sus jóvenes tan cercanos a todo cuanto tuviera relación
con sus maestros— la que resplandecía en la naturaleza
de Wilde, un convencido de que había que trabajar porque los
niños amaran todo lo que es bello y bueno ‘‘y odien
todo lo malo y feo (pues lo uno y lo otro van siempre juntos)’’
(‘‘La República’’). Adonis, Antínoo
y Endimión son los héroes en estas jornadas. ‘‘Sé
que Jacinto, al que Apolo tan locamente amó, fuiste tú
en los días griegos’’, escribió Oscar a Lord
Alfred en enero de 1893.
La
belleza le sirve a Wilde para remediar el dolor. Así sucede en
‘‘El príncipe feliz’’, cuyo tieso protagonista
eleva su inmortalizada belleza adolescente sobre la triste y misérrima
ciudad. Era la Grecia de Sócrates y Platón —con
sus jóvenes tan cercanos a todo cuanto tuviera relación
con sus maestros— la que resplandecía en la naturaleza
de Wilde, un convencido de que había que trabajar porque los
niños amaran todo lo que es bello y bueno ‘‘y odien
todo lo malo y feo (pues lo uno y lo otro van siempre juntos)’’
(‘‘La República’’). Adonis, Antínoo
y Endimión son los héroes en estas jornadas. ‘‘Sé
que Jacinto, al que Apolo tan locamente amó, fuiste tú
en los días griegos’’, escribió Oscar a Lord
Alfred en enero de 1893.