 |
|
 |
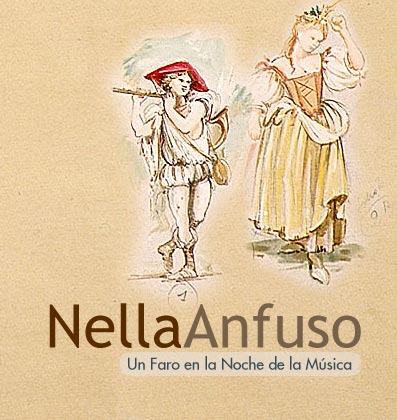 |
|
(o la suerte de quien ama demasiado) Por Juan Antonio Muñoz H. Claudio Zuan Antonio Monteverdi (así fue baiutizado) fue un creador que recibió en su espíritu el compulsivo mundo renacentista europeo. Alma visionaria, proyectó sus contemplaciones musicales —amasadas ellas por las letras, el amor y la fe— hacia las tan distintas transgresiones del primer Barroco: vivió entre 1567 y 1643. Artista difícil de clasificar por su compleja variedad, profundamente conmovedor y, al mismo tiempo, mesurado y distante. Religioso a pesar de muchos, pero también profano y dispuesto a las diferentes explosiones humanas: atento al lamento suicida de Ariadna y pendiente del triste llanto de la Virgen. Monteverdi —el Amante— fue un músico que hizo prevalecer el mundo expresivo por sobre la estructuración y que, en las obsesiones de sus creaturas más queridas, plasmó las suyas, sus latentes y manifiestas angustias. Compositor que, sin embargo, jamás habría sacrificado la belleza pura y el equilibrio, y que crearía nuevas y ejemplares formas. Al fin, un artista que compuso desde el amor al hombre y a Dios, y que, embarrándose en su siglo, corrió también muy lejos de él. Nunca es bastante lo que nos queda de los genios, pero hay suficiente en Monteverdi como para estudiar durante una vida completa. Primero los textos, vivos como pocos gracias a su música. Y luego, por supuesto, sus partituras: ‘‘Música-grito, música-sollozo, música-murmullo acendrada e inmediata confidencia que parece milagro de generación espontánea y brota, al parecer, directamente del corazón, sin composición alguna’’, como escribió el especialista Harry Halbreich en un momento de arrebato. Obra libre, suelta, de estructura sonora siempre esencial y nunca superflua. Un arte imprevisible, contenido e intenso —como los debussyanos balbuceos de Mélisande— opuesto radicalmente, por carácter, a cualquier idea extensiva. ‘‘El compositor moderno construye sus obras asentándolas sobre la verdad’’, escribió.
Monteverdi —resumidero del Renacimiento y sumergido en las aguas del Barroco temprano— exigió que cada una de sus voces fuera escuchada, ya que a través de ellas exponía sentimientos exclusivos, individuales. Por eso, fue más allá que los operáticos amigos florentinos del Conde Bardi. Destiló melodías desnudas, armonías sencillas y palabras justas, para exponer desolaciones, piedades y consuelos con acentos dulces o aspérrimos. Hijo de médico, tuvo la suerte de acceder a una formación musical de primer orden en manos del maestro Ingegneri. Joven de buen aspecto, desde 1590 estuvo al servicio de Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua, primero como cantante (también lo fue Claudia Cattaneo, la esposa que amó) y ejecutante de viola, y luego como maestro de capilla (1602). En 1613 fue nombrado en el mismo puesto en la iglesia de San Marcos, donde estuvo hasta su muerte en 1647. Quince años antes, en 1632, y tras penosa viudez, había recibido las sagradas órdenes. Por vivir su época profundamente, se zambulló en el humanismo, concepto difícil de atrapar y frecuentemente vinculado con determinadas ideas políticas, teológicas y filosóficas. Término, en cambio, que considera fundamental la lectura de los poetas y prosistas romanos clásicos, y la comprensión de los latinos. Se piensa que al menos tres tradiciones medievales están en las bases del humanismo renacentista: el Ars Dictaminis de la vieja Italia; el estudio de la gramática, la poética y los clásicos romanos, tal como se hacía en las escuelas de la Francia medieval, y el cultivo de la lengua, literatura y filosofía griegas clásicas, al modo del Imperio Bizantino. Monteverdi debió conocer todo aquello para poder aplicar las soberbias certidumbres del mundo renacentista a la consolidación de una música que tiene gran relación con la PALABRA, protagonista de los siglos XV y XVI y figura dirigente en toda su obra.
Opera y misterio están unidos. Lo constatamos hoy cuando el auge del género parece que no va a acabar nunca, gracias a ese actual y lúcido desdén por lo cotidiano, que permite atender a románticos fantasmas décimonónicos. Tal unión se observa desde los nada cautelosos pasos del Renacimiento, un momento en que la recién gestada ópera quiso recuperar a los dioses paganos. Peter Conrad (autor del libro ‘‘La ópera: canto de amor y muerte’’) afirma que para los intelectuales de formación clásica de la asociación florentina conocida como la Camerata, la ópera era un tema esotérico, que debía ser investigado in camera. Pero Claudio Monteverdi aplicó de manera diversa las ideas nacidas en el seno de la Camerata de Peri y Caccini: antepuso la monodia acompañada a las texturas contrapuntísticas, y sus personajes ya no fueron aires o musas. Por el contrario, si la figura principal era Ariadna, ésta se mostraba de carne y hueso, como una mujer esculpida por Miguel Angel. ‘‘Un viento (como Eolo) no me dice nada’’, escribió. Motetes, cantatas y misas integran su repertorio, y también madrigales: composiciones vocales, líricas y expresivas, sobre texto generalmente profano. El género fue cultivado en Europa entre los siglos XV al XVII y su signo era contrapuntístico (punctum contra punctum, nota contra nota), sistema que ordena el desarrollo simultáneo de varias voces de una composición, que conservan su independencia, pero que están ligadas armónicamente al conjunto. Y sus temas viajaron hacia la exaltación de los más gozosos aspectos de la vida.
El cambio de actitud que en todos los órdenes se produjo durante la Baja Edad Media, cristalizó en un sentimiento de apertura espiritual del que se nutrió todo el arte renacentista. Monteverdi llegó al mundo pocos años después de finalizado el Concilio de Trento (1545-1563), donde se había refrendado la norma creadora musical religiosa, que fijaba como modelo de régimen contrapuntístico la Misa del Papa Marcello, de Palestrina. Sin embargo, en otras regiones de Europa y aún en Italia, ya había muchos cambios. Es así como de las cortes españolas e inglesas, de la vida campesina y de la naciente experiencia urbana, emergían modos expresivos civiles que exaltaban cosas distintas. En este mundo con tantos frentes e inmerso en una corte que así rezaba como bebía, el compositor supo abarcar los más variados géneros. Durante sus primeros años, escribió madrigales a tres, cuatro y cinco voces, que publicó hasta 1605 y en los que introdujo los términos Primera y Segunda Práctica, en relación directa con su internalización del humanismo. Segunda Práctica significa que la palabra, con todos sus valores, es determinante. No ha de estar sometida a la música, cuya misión es acentuar la fuerza expresiva de la primera. Destaca entre sus libros de madrigales el Quinto, publicado en 1605 con dedicatoria a Vincenzo Gonzaga, que desató la entonces famosa polémica con su antagonista Artusi (1540-1613), canónigo de Bolonia. Fue el primer madrigal del quinto libro, ‘‘Cruda Amarilli’’, el que provocó las iras del abate, que acusó a Monteverdi de la aplicación exagerada del cromatismo, de abusar de ‘‘disonancias inadecuadas’’ y ‘‘de toda clase de irregularidades, tan ajenas al estilo de Palestrina’’. Sucede que tales maneras tenían sólo por objeto la mejor comprensión de los textos y respondían a una doble finalidad del compositor: unir letra y música, y despertar emoción en el auditor, características que alumbran el desarrollo consecuente de toda la ópera. Fue Monteverdi quien, desde los ensayos hechos en sus madrigales, confirió a la ópera la intención dramática que persiste en la actualidad. Además, su mente produjo el recitativo como antecedente del aria lírica, también creación suya, y llevó adelante el denominado estilo concitato, interpretación dramática demostrativa de agitación espiritual. El siguiente libro de madrigales contiene 18 piezas, de las cuales cuatro se basan en el famoso ‘‘Lamento de Ariadna’’, quizás la obra de Monteverdi más famosa durante su vida y fragmento de la partitura de su perdida ópera ‘Arianna’, terminada hacia el 2 de febrero de 1608, pocos meses después de la muerte de Claudia Cattaneo, cuyo fallecimiento inspiró al músico algunas de las frases más conmovedoras de toda su producción. Este lamento, originariamente monódico, que narra la desolación de Ariadna tras ser salvada de las aguas a las que se había arrojado luego del abandono de Teseo fue transformado por el maestro en música polifónica y lo aprovechó además para un madrigal religioso: ‘‘Il Pianto della Madonna’’.
La primera producción monteverdiana para la ópera fue ‘‘Orfeo’’, estrenada en 1607 en la Academia degl’Invaghiti, y publicada dos años después por Amadino, en Venecia. Alessandro Striggio, oficial de la corte e hijo del famoso madrigalista, escribió el libreto. Monteverdi dio relevancia al antiguo mito, y realizó una obra con amplia utilización del ballet (seguro, una influencia del Ballet de la Cour, en Francia) y de la música instrumental. En la arietta ‘‘Ecco pur ch’a voi ritorno’’ encontramos la primera auténtica aria da capo y en el ritornello podemos destilar funciones parecidas a las del tan posterior leit motiv wagneriano. Para mayo de 1608, fecha de matrimonio de Francesco Gonzaga con Margarita de Saboya, Vincenzo (padre del novio) exigió, sin preocuparse del duelo conyugal de Monteverdi, el estreno de la ya mencionada ‘‘Arianna’’, con texto de Rinuccini, que tanto afán diera al triste músico: tal trabajo ‘‘por poco me mataba’’, escribió. Una semana después de ‘‘Arianna’’ se presentó ‘‘Ballo delle ingrate’’, también con texto de Rinuccini, ópera en que las señoras de Mantua son acusadas de causar torturas insoportables a sus amantes, producto de la frialdad de su corazón. Si se sigue adelante nos encontramos con ‘‘Combattimento di Tancredo e Clorinda’’, en el que se descubre a Monteverdi como adelantado precursor de la música programática y pionero de la música de caracterización. En esta obra —cuyos personajes pertenecen al ‘‘Jerusalén liberado’’, de Tasso— el compositor se vuelca sobre el estilo concitato. La batalla es simulada por trémolo de cuerdas y, con diversos efectos instrumentales, describe los golpes de cascos y espadas, y el movimiento de los caballos. Desde 1613, luego de la muerte de su mecenas, Monteverdi fue maestro de capilla en la veneciana catedral de San Marcos, donde también compuso música profana y religiosa. Unica ciudad italiana con constitución republicana, en Venecia las clases media y baja tenían activa intervención en los asuntos de la vida pública. Es así como en 1630, la urbe contaba con apenas 140 mil habitantes, y se efectuaban representaciones ¡en cuatro teatros de ópera al mismo tiempo! Fue entonces que la fama del compositor descendió definitivamente de cortes y curias, para mezclarse con la vida de la gente. Las óperas de Monteverdi tuvieron gran acogida y constituyeron el inicio de la llamada Escuela Veneciana. ‘‘Adone’’ subió a escena en 1636, mientras que ‘‘Arianna’’ se presentó en 1639 (o 1640) con gran éxito. La siguió, en 1641, ‘‘Bodas de Eneas con Lavinia’’, que también desapareció. Distinto es el caso de ‘‘Il ritorno d’Ulisse in patria’’ (1641) y ‘‘L’Incoronazione di Poppea’’ (1642), que en Europa se representan hasta hoy con frecuencia. Entre la terminal Poppea y el lejano ‘‘Orfeo’’ hay definitivas diferencias: la cuerda adquirió una mayor importancia dentro del grupo instrumental y los extensos recitativos fueron reemplazados por formas ariosas. Monteverdi prefirió la poesía y puso sobre la escena a Ariadna para cantar su soledad. Dijo que siempre fue buena virtud una justa piedad y pidió que no le negaran la mirada y la sonrisa. Conmovió las paredes de basílicas, claustros, catedrales y palacios, se concentró en profunda oración para intuir las ‘‘Vísperas de la Beata Virgen’’ e hizo que Apolo volviera a tocar a Orfeo. Y retornó sobre Ariadna para seguir en ella llorando a su esposa, esperando encontrar, en ese mismo llanto, la suave consolación de María. Así, renovó su pena hasta el cansancio, insistiendo en un dolor que por verdadero traspasa los siglos y nos hiere: Esa es la suerte de quien demasiado ama y se fía. |